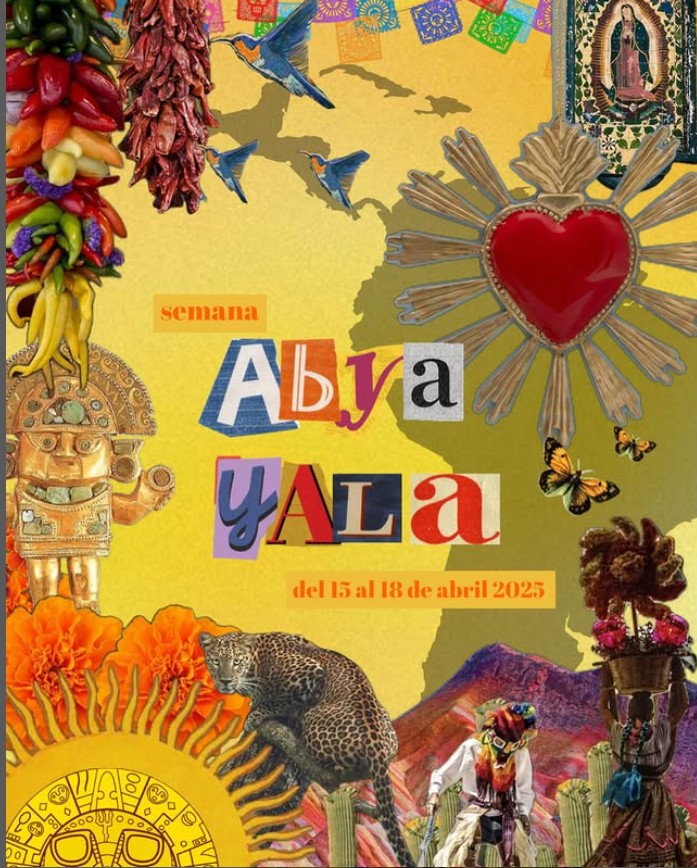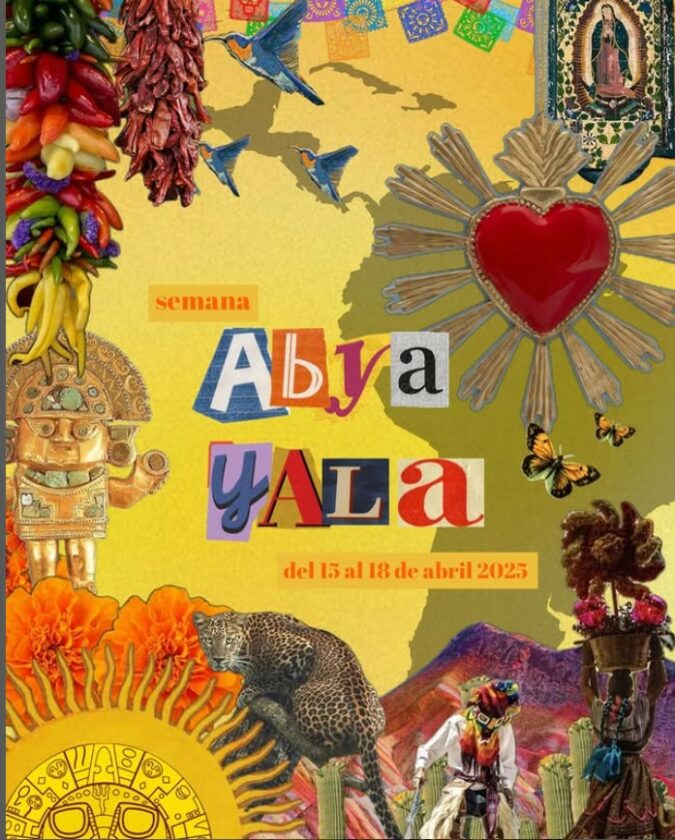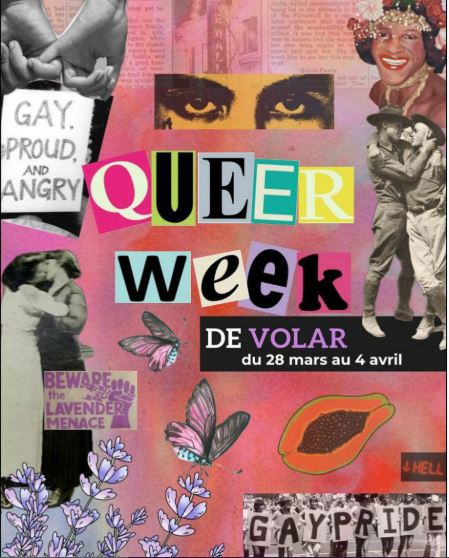SPK Poitiers mis à l’honneur pour le Prix Richard Descoings ! Cela n’était pas arrivé depuis 2019, ce samedi 1er février c’est notre campus pictavien qui a été investi de la mission d’accueillir les Collégiades de l’éloquence : le Prix Richard Descoings. Après un intense semestre de préparation par les membres de l’association SPK Poitiers, le grand jour est finalement arrivé. Un.e représentant.e pour chaque campus, une compétition anglophone, une compétition francophone et 6 jurys pour départager les orateur.ices.
Quatorze étudiants de 6 des 7 campus de Sciences Po se sont succédés le samedi 1er février aux Salons de Blossac pour la finale du prix Richard Descoings, le concours d’éloquence du Collège universitaire. Cet événement, introduit par la doyenne du Collège universitaire Jeanne Lazarus avait pour thème “silence”.
En français et en anglais, les étudiants se sont mesurés les uns aux autres en jouant avec les mots sur des sujets qui leurs ont été donnés 3 jours à l’avance.
Le jury francophone était représenté par Virginie Laval (présidente de l’université de Poitiers), Jeanne Lazarus (doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, sociologue et directrice de recherche au CNRS) et Nathalie Tisseyre-Boinet (docteure en droit, avocate au barreau de Paris et médiatrice). Pierre Faury comptait parmi les jurys, mais a dû se retirer pour des motifs personnels. Du côté anglophone, Emma Crews (comédienne, metteuse en scène et danseuse engagée) était accompagnée par Tilman Turpin (docteur en sciences politiques et responsable de programme à l’université de Poitiers) et Béatrice Bejanin (professeure d’anglais et d’écriture créative à Sciences Po Poitiers). Les jurys étaient accompagnés d’un jury lycéen, cinq élèves volontaires du lycée Victor Hugo, qui ont rendu leur verdict après une formation à l’art oratoire pendant la matinée.
Discours en main, les participant.es ont défilé devant le pupitre et un public nombreux, enchaînant les figures de style, les gestes grandiloquents, exprimant leur sensibilité, leurs ambitions ou leur histoire. Cette année, le thème aussi profond qu’universel, lourd de sens et d’actualité : le silence. Les sujets étaient variés, de Blaise Pascal à Mai 68, de «*seen message*» à Wajdi Mouawad, une chose est sûre : les participant.es n’ont pas été laissé.es sans voix. Les couleurs de Poitiers ont été fantastiquement incarnées par Ainhoa Fernandez (francophone) et Giovanna Duarte (anglophone). Les intermèdes ont été ponctués par les associations du campus, le groupe Americlásica, Eunoia et l’association de flamenco, reflétant l’identité du campus de Poitiers. Le stress retombé, arrive le moment tant attendu du verdict… Edmond Bizel (Menton) termine au pied du podium, puis Ainhoa Fernandez remporte la deuxième place, provoquant une ovation dans le public. , Nina Prévost (Paris) prix des lycéens et prix francophone, est sacrée gagnante. Alliaume Chouteau (Paris) remporte le concours anglophone devant Rim Mahjoubi (Reims) et Priscilla Raitza (Reims).
Félicitations à celles et ceux qui ont participé ainsi qu’aux vainqueurs !
L’évènement n’aurait pas été possible sans la coordination et l’implication de l’extraordinaire équipe SPK 2024-25 et les partenaires de l’évènement : CROUS Poitiers, Région Nouvelle Aquitaine, la CVEC, la ville de Poitiers et Grand Poitiers Métropole, la librairie Gibert, le Biblivore, Yves Rocher, le Palais des Thés et la librairie Le Belle Aventure.
Témoignage de Giovanna Duarte, finaliste poitevine du concours anglophone.
« Ce week-end, j’ai eu le grand privilège de concourir en tant que finaliste anglophone du campus de Poitiers pour l’édition 2025 du Prix Richard Descoings. Bien que cette expérience ait été indéniablement difficile — d’autant plus que j’avais perdu ma voix seulement deux jours avant l’événement — je suis vraiment reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de prononcer mon discours et d’être entendue par autant de personnes. »